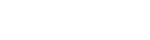Cada vez más mujeres eligen parir en el hogar. Pero encontrar una alternativa a la violencia obstétrica no es cosa de chicas.
En primera persona, un cronista reflexiona sobre el rol del hombre en el parto domiciliario
Sin anestesia, ni ecógrafo, ni sala de neonatología. En casa, rodeadas de sus cosas. Así eligen parir cientos de mujeres en Argentina. Lejos de las instituciones y sus protocolos. Sin médicos que indican cómo debe ponerse la mujer, ni intervenciones invasivas y violentas. Son partos domiciliarios responsables, seguramente más lentos y dolorosos, supervisados por parteras y obstetras, incluso neonatólogas. ¿Suena raro? Puede ser. ¿Suena hippie? Suena tremendo. Al menos ese fue mi caso. El parto “institucional” nunca fue una opción para mi mujer. Por su aversión, primero, a las agujas, pero, principalmente, a ser tratada como una enferma. ¿Por qué debía internarse? ¿Por qué era obligatorio en casi todos los hospitales colocarse una vía intravenosa? ¿Por qué en ningún lado iba a tener espacio para caminar hasta que las contracciones fueran intensas y la dilatación la adecuada? ¿Por qué tantas luces? A medida que visitamos hospitales y clínicas, las preguntas se fueron acumulando y, a la vez, nos fueron alejando de esos lugares.
Fragmento del documental Las formas de nacer. Historias de mujeres por el parto respetado (producido
Finalmente, Nora, nuestra hija, nació en casa, en la habitación de su hermano, con mi mujer parada. Eso me contaron, yo justo me perdí la escena. Estuve todo el tiempo a su lado desde que rompió bolsa. También en la bañadera, de la mano, donde hizo el tramo final del trabajo de parto. Cuando salió del agua, temblaba de frío. La partera me preguntó si había un caloventor para poner en la pieza en la que nos íbamos a ubicar. Le dije que sí porque sabía que mi vecino tenía nuestra estufa de cuarzo. Dada la situación, no se me ocurrió avisarle que iba a ir hasta la casa de al lado; simplemente, la fui a buscar. No tardé casi nada, o eso creí. En mi ausencia, hubo otro temblor, que, en realidad, fue un pujo. “Ahí viene”, avisó mi mujer, y la obstetra se puso los guantes. Cuando yo volvía con el artefacto en la mano, me cruzó la partera. “Vení, ya nació”, me dijo. Corrí y, por primera vez, las vi juntas, todavía unidas por el cordón umbilical. Lo corté y ellas tardaron tres horas en despegarse por primera vez. Nora no lloraba, miraba con los ojos muy abiertos y tomaba la teta. La partera les sacó una foto y esa misma tarde, en un congreso, la mostró para graficar la dulzura y la tranquilidad que puede haber en un parto domiciliario. Durante los días posteriores, junto con la alegría y la conmoción generalizada que acompañan la llegada de un hijo, creció la pregunta: ¿por qué me fui justo en ese momento? Encontré consuelo pensando en esos jugadores que participan de todos los partidos de una copa y, por lesión, expulsión, o alguna canallada del destino, se pierden la final. Había estado presente en todas las consultas, exámenes, ecografías. Solo me faltó el gol, el desenlace. El parto en mi casa terminó siendo lo que fue siempre: algo entre mujeres. La pregunta que quedó, entonces, es qué otros lugares hay para el padre que no sea en el pasillo en búsqueda del caloventor.