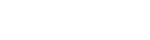Leonora había conseguido un trabajo soñado pero, sin querer, terminó enredada con la pareja de su jefa.
Conseguí trabajo con la jefa más copada que una desertora universitaria como yo podía soñar. Ruth, hiperactiva, diosa categoría ’66, profesional y creativa. Viajó por el mundo con sus rulos al viento, estudió administración en Buenos Aires, yoga en la India, cine en Cuba y cocina en Madrid. Volvió lista para convertirse en madre y alma de dos restaurantes en zona norte, donde otros cocinan y ella reina. Yo la miro y aprendo. Entre sus ideas audaces estuvo la de rescatarme del caos de la imprenta que la proveía. El hada de pantalones blancos que me cambió la suerte y me llevó con ella-a soplar mis treinta velitas en una oficina luminosa con vista al río, tecitos de colores y oportunidad de crecimiento profesional. Yo, me enamoré de su marido.
Fue a los tres años de contratarme, durante una temporada piloto que hicimos juntos en Pinamar. Ruth creyó en mí, decidió expandir mis responsabilidades y me mandó con él para fogonearme. Hasta ese momento conocía a Ignacio solo de hola y chau. Sabía que era músico sesionista y que parte de su tiempo libre hacía home office para el restaurante. No más que eso, era pianista, simpático, el marido de Ruth, y nada más.
Llegué a la costa en diciembre; los obreros todavía trabajaban en el local y mis jornadas terminaban rápido. Estaba todo verde, no tenía mucho por hacer. Al cuarto día Ignacio propuso que salgamos a tomar un café. Caía la tarde y nos tentó la terraza de un balneario. Aprovecharnos para hacer espionaje profesional, le conté mis ideas para el restó y el cafecito se nos pasó volando. Hubo feeling y los temas laborales fueron naturalmente reemplazados por un mix de anécdotas, política, recomendaciones de series y detalles de nuestra historia personal maridadas con un malbec. Me hizo sentir que hacer las valijas había sido una buena elección, que ese sería un gran año. Uno de esos momentos chiquitos en los que sentís que todo está en su lugar y llegás consciente de tu felicidad.
Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Nos volvimos un equipo sólido que trabajaba codo a codo y sorteaba grandes cuestiones de la convivencia de manera ejemplar. Misma marca de yerba, libertad para elegir música sin decepcionarnos y picos de estrés sincronizados. Debilidad por los pistachos, los chistes malos y el helado de sabayón en el entretiempo. Filtrados o no, a las 3 am bajábamos la cortina y dábamos una vuelta manzana para bajar un cambio. Me encantaba escucharlo. Existía un equilibrio entre su espíritu libre y sus modales de varón diecisiete años mayor que yo que me tenían alucinada.
Ruth se nos sumó el fin de semana y; aunque la energía fluía distinta en su presencia, con ella también la pasamos genial. Por primera vez en la vida la vi en jean y zapatillas, me pidió prestado el corrector de ojeras, trabajamos con los pies encima de la mesa y nos conocimos más. Llegué a entender la relación entre su perfeccionismo militar y las licencias por decreto que me dio cuando se me murió mi gato, tuve que salir a buscar departamento o cualquier otro vacío legal en los derechos del trabajador. Ruth podía llegar a ser difícil de descifrar, pero era una mujer enorme.
Para después de las fiestas Ignacio viajó a Buenos Aires para grabar un piano y ella se quedó a supervisar. Dijo algo como “al fin solas” y muy adentro mío sentí un clic. ¡No quería que él se vaya! Lo viví como un abandono, como si se hubiese ido a vivir al África sin decirme chau. Esa noche pasé por todos los estados de una chica enamorada: flashbacks mentales de los mejores momentos, patética contemplación de su foto de WhatsApp y un mensaje tonto que decía “espero que hayas tenido un buen viaje” borrado y vuelto a escribir infinidad de veces, nunca enviado.
Cuatro horas de sueño alcanzaron para despertarme más relajada. Me concentré en las despedidas a lo largo de mis vacaciones. Grandes compañeros de ruta por los que derramé lágrimas el día que abandonaban el hostel y se terminaron convirtiendo en un mail anotado en alguna libreta que no volví a consultar. Personas que aparecen como una luz incandescente en cierto punto de tu vida para que vivas o sientas algo y nada más. La analogía me funcionó. Además, no podía pasar por alto a Ruth y la oportunidad real que me estaba dando. Trabajé, trabajé y trabajé. Por momentos se me encendían fueguitos de nostalgia y los apagaba mirándole la alianza o manteniéndome ocupada. Era cualquiera el punto al que había dejado llegar mi imaginación si tenía en cuenta que entre los dos no había pasado nada.
Estaba a treinta centímetros de Ruth cuando él me escribió preguntando si me gustaba cómo iba quedando la grabación. Corrí al baño pata escuchar la nota de audio. Me pegué el teléfono a la oreja y lo reproduje mil veces, con el corazón atravesándome la camisa. Eran veinte segundos míos que iba a guardar como un tesoro para que m acompañen apenas cruzara la puerta de la calle. Apreté el teléfono contra el pecho, me miré en el espejo y volví al salón implorando que el amor que sentía no se me notara en la cara. ¡Al fin sabía algo de él!
Se lo contesté a media tarde, lo respondió en el momento y nos animamos al chat. Me preguntó en chiste si lo extrañaba y le dije que sí -también en chiste, aunque
supiésemos que era verdad-. De regreso al trabajo la adrenalina mutó a una mezcla de culpa y pérdida de libertad. No quería borrar el mensaje y me daba pánico que Ruth se acercara a mi celular. Dejé pasar las horas nerviosa y callada. Me excusé diciendo que me sentía mal de la espalda y apenas se vació la última mesa me fui a recuperar mi alegría al chat. Le mandé fotos de la Luna, me grabó más audios y me dormí pensando en su voz y en la sensación de seguridad que sentía.
Volvió y no nos quedó otra que besarnos. Primero con fuerza y después nos desarmamos. Nos conocimos a fondo y nos permitimos no pensar hasta el fin de la temporada. De ahí, supongo, sacamos el coraje para disimular, mentir. Del lado oscuro también hacíamos un excelente equipo.
De vuelta en casa no pude no pensar. Ruth me felicitó por mi trabajo y yo estuve a punto de quebrarme y ponerme a llorar. Hablé con Ignacio y le dije que esto se tenía que terminar. Me sentía la peor y no quería perder mi trabajo. Ella me había dado todo y aunque ahora estaba en condiciones de conseguir lo mismo en otro Jugar, era mi deber devolverle la inversión.
Unos meses después, ella me confesó que su matrimonio iba en picada. Tenía ganas de vender todo y empezar con algo nuevo en Uruguay. Muchas veces había fantaseado con que se enamorara de otro y abandonara a Ignacio, pero no estaba preparada para un final así ahora que las cosas se habían calmado. Además, ¿cómo le iba a pegar a él? Los hombres nunca reaccionan bien a esos volantazos.
Con su bendición, puse en circulación mi currículum y apareció un trabajo lindo, en la zona y con una chica de mi edad. Ruth me dio el visto bueno. Cuando llegó el día moqueamos un poco -en tantos años nunca la vi llorar- y nos despedimos.
Al tiempo me mandó saludos desde La Paloma y sonreí frente al monitor. Me levanté a programar el lavarropas con la sensación de que casi todo en el universo se había acomodado. Fue cuando sentí el impulso de hablar con él. Lo conocí lo suficiente como para darme cuenta en un hola que estaba triste y corté. Esa misma noche me escribió preguntando si iba a volver a llamarlo o si estaba practicando para hacerle un secuestro exprés. Me morí de risa, ese comentario era demasiado él. De camino a su casa compré el vino que había pedido aquella noche en el balneario, el mismo con el que brindamos siempre, para celebrar las vueltas del amor.