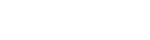El 12 de diciembre de 1968, el gran Locche demolía al japonés Paul Fuji y se consagraba campeón mundial de la categoría welter juniors.
El 12 de diciembre de 1968, en la madrugada de Argentina y en la noche del lejano Japón, Nicolino Locche lograba el título del mundo ante el hawaiano de origen japonés, Paul Fuji, en lo que se considera la exhibición más acabada de técnica y talento que pudo haber desplegado un boxeador.
Ese día Nicolino tuvo que salirse de su libreto tradicional para ser más agresivo y era lógico: estaba buscando en el lejano oriente el título del mundo de los welters juniors.
Por eso su despliegue fue maravilloso porque no solo lo volvió loco esquivando y caminándole el ring por todos los costados, sino que le descargó los golpes necesarios para que después del noveno round el campeón no saliera de su rincón dejando el título en manos del tunuyanino.

De lo que no salió el gran Nico fue de producir anécdotas increíbles. Antes de partir la delegación desde el hotel al Kuramae Sumo, el estadio donde le ganó el Campeonato del Mundo a Paul Fuji, no aparecía y cuando Juan Aguilar lo fue a buscar mandado por Bermúdez. Estaba en el baño del lobby del hotel fumando, el último pucho antes de la gloria.
Y, para más, en el vestuario, a menos de media hora para subir al ring, ante el nerviosismo de todo el equipo que lo acompañaba, había un hombre durmiendo en la camilla, al borde del ronquido: el inefable Nicolino.

Sin ninguna duda, Nicolino Locche ha ocupado un lugar único en la historia del deporte argentino. No solo por haber llegado a ser el tercer campeón del mundo que tuvo el boxeo de nuestro país, sino porque además lo fue con un estilo incomparable, por lo absolutamente singular, personal y distintivo.
En un deporte cuya esencia es la destrucción física de los adversarios, él hacía que se autodestruyeran psíquicamente, por desaliento y cansancio. Ya que el gran Nicolino no pegaba, pero tampoco se dejaba pegar. Y los golpes furibundos que rebotaban en el aire, a su alrededor, extenuaban más al rival que si hubieran sido los suyos propios.

Si hubiera entonces que definir técnicamente a Locche como boxeador, debiéramos decir que fue un gran “tiempista”. Que aunque ingenioso y pulcro pugilista que basaba su ataque en una defensa excepcional, era tan intuitivamente racional y sagaz que conseguía que el tiempo derrotara a sus rivales. Sí, sí, el mismísimo tiempo. Después de hacerles descargar, minuto tras minuto, en el vacío y en vano, un golpe y otro y otro golpe.
Y como lo hacía con un humor inocente, en un lugar donde siempre han reinado la brutalidad y la crueldad del más fuerte, al imponerse y ganar, invariablemente entre las carcajadas y las celebraciones de un público transportado a la infancia, Locche brindaba desde el tablado del ring uno de los sueños más caros y antiguos de la humanidad: el triunfo del bien sobre el mal, como en las películas de “Carlitos” Chaplin, el gran bufo inglés. De ahí su atracción popular: por su carisma laico, universal -mayor que el de Justo Suárez y el “Mono” Gatica-, por la gracia ingenua con que atrapaba a las multitudes hasta hacerlas colmar las gradas del Luna Park.

Es que verdaderamente Nicolino Locche era un tipo raro. Un luchador pacifista, un humorista, militante de una de las actitudes o actividades más antiguas del hombre. Menos para él desde la misma tarde en que su madre, harta del haragán de su hijo y “purrete” incorregible en el colegio, decidió llevarlo al gimnasio del barrio.
Allí aprendería a boxear, nada menos que con un maestro de campeones: don Paco Bermúdez. Él contaba cómo a aquel muchacho alegre y jodón, muy burlesco e indisciplinado, no le gustaba que le pegaran.

Y por eso, de su estilo, lo que mejor aprendió fue a esquivar, a bloquear. Fue uno de los boxeadores argentinos con campaña más extensa hasta su paso al profesionalismo (realizó 122 peleas como amateur).
En el campo rentado ganó todos los títulos posibles. Mendocino primero, Argentino luego, Sudamericano después, y por fin, del Mundo, corona a la que le costó muchísimo llegar. Había conseguido cosas increíbles como atraer al público femenino para que vaya a sus combates y ser querido dentro y fuera del cuadrilátero debido a su carácter.

En el parque de descanso de Luján, bajo el fuerte sol mendocino y entre los viñedos, descansan los restos del gran Nicolino, emblema de Mendoza, y que en vida fue tan noble como el vino, tan fuerte como el sol y tan bueno como el pan.