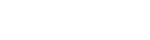Uno es el del “abrazo del alma” con Fillol y Tarantini, en Argentina ’78; el otro, el que cargó a Diego en sus hombros en la vuelta olímpica de México ’86.
“Yo digo que en Rusia salimos campeones… ¡si viajamos los dos!” Víctor hace jueguitos con una pelota desinflada y lo único que se escucha es el ruido de sus pies mientras golpea ese pedazo de cuero redondo. Una, dos, tres, dieciséis veces lo repite hasta que la duerme con el empeine y la baja al piso para esconderla debajo de la suela. Explota en aplausos Roberto, que lo mira anonadado mientras acaricia el algodón de una camiseta celeste y blanca que perteneció a otro Roberto, Perfumo. Y un perfume de duendes y mariscales empieza a flotar en el aire.
Nunca jugaron al fútbol de manera profesional, pero sí una vez entraron a la cancha. Uno en 1978, el otro en 1986. Dieron la vuelta olímpica y se transformaron en leyendas anónimas. Ahora dicen que para que la Selección se consagre en Moscú, tienen que estar ellos presentes, bien cerca de Messi.
Es probable que todo argentino los haya visto alguna vez. En publicidades, en libros, en documentales, en diarios. A uno inclinado, con las mangas de su suéter vacías e impulsadas hacia adelante por la inercia; al otro, gigante de bigotes, llevando en andas al mejor de todos los tiempos y junto a él, a la más linda, la Copa del Mundo. A Víctor Dell’Aquila la vida le devolvió su felicidad con un abrazo invisible. A Roberto Cejas la entrada a la gloria eterna le costó apenas 17 dólares.